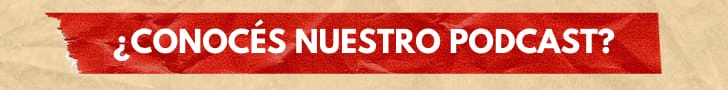«Algunos contaron de mujeres que pedían dinero; otros contaron de las que pedían casamiento, pero ninguno pudo ofrecer testimonio de aquella que pide al hombre llevarse al niño y criarlo solo» se lee en este atrapante cuento escrito en forma de carta. Cecilia Rodríguez (Rosario, 1984) es periodista y escritora. «Canoil» forma parte de Los cuentos de la abuela loba (Hexágono, 2020), su segundo libro.
Emma,
Recibí su carta en Cádiz. ¿Cómo supo el barco en el que me fui? ¿Preguntó por mí en el puerto? ¿Con quién habló? Debo confesar: nunca escribí una carta. Estoy casi seguro de que la suya es la primera que me llega. Era todavía un niño cuando me quedé sin padres y, desde entonces, mi vida fue el mar. Tantos años de viajes me enseñaron a hablar y leer en español, pero esta es la primera vez que lo escribo, de modo que le pido disculpas si sueno ordinario.
Usted es la primera mujer que emprende la labor de buscarme. ¡Y con qué celeridad lo ha hecho! Créame: en esto de andar de puerto en puerto, he vuelto a ver a muchas mujeres con las que estuve involucrado románticamente y las encontré con hijos que podrían ser míos. Pero ninguna de ellas tuvo jamás la seguridad ni la intención de que yo fuera padre. No veo cómo usted puede estar tan segura y menos cuando la criatura no está ni nacida. ¡Maldición, Emma! ¿Cómo supo tan rápido que estaba embarazada? La carta la despachó tan solo unas semanas después, ¿cómo está tan segura de todo eso que escribe? ¿Miente? Por favor, no lo tome a mal. He decidido ayudarla, aunque no pueda ofrecerme pruebas. Pero no puedo ayudarla del modo en el que usted pide. Más bien su pedido es insólito, al menos eso parecen creer todos los marineros con los que consulté el asunto. Algunos contaron de mujeres que pedían dinero; otros contaron de las que pedían casamiento, pero ninguno pudo ofrecer testimonio de aquella que pide al hombre llevarse al niño y criarlo solo. Y menos que menos seguido de semejante amenaza: “Yo no lo quiero. Si no te lo llevás, lo aborto, lo vendo o lo mato”. ¿Cómo puede usted escribir así? Mi indignación era plena (todavía en algún grado lo es) hasta que el marinero español que me ayudó a leer su carta dijo “esa mujer tiene el diablo adentro” y recordé a mi madre.
Verá Emma: mi madre me tuvo mucho afecto, pero mi vida se arruinó igual. O más bien yo le arruiné la vida a ella. A ella y a mi padre. Los conduje literalmente a la muerte.
Hace muchos años que no pienso en esto. Hace muchos años que no uso mi verdadero nombre. Se podría decir que mis padres eran personas honestas. En nuestro humilde distrito, así como en toda Norteamérica, se cree, o se creía, que la prosperidad es el modo de honrar a Dios. Me recuerdo de niño ya pensando en el futuro, en la casa que tendría, en los hijos que engendraría, en cómo estaría yo, como entonces mi padre, a la cabeza de la mesa, fumando una gran pipa y leyendo el periódico. Por eso mismo, a muy temprana edad, empecé a ayudar a mis progenitores con sus negocios. Mi papá era fabricante de aceite de perro. Mi mamá atendía una clínica para mujeres al lado de la iglesia. Yo me dedicaba a conseguir perros para papá y, cuando ya anochecía, me encargaba de llevar hasta el río los desechos de la clínica. Esto último requería de inteligencia y sigilo. El negocio de mamá, aunque conocido, era ilegal. Dígame, Emma, ¿allá en Argentina alguna vez se debatió o votó este asunto? Yo no recuerdo nada de eso. Simplemente era así.
El oficio de papá, en cambio, no infringía norma alguna. Aunque a veces los dueños de los perros lo miraban con sospecha, —lo que se extendía, lamentablemente, a mí— papá tenía varios socios y todos los médicos de la zona prescribían lo que les gustaba denominar canoil. Es un medicamento muy bueno, pero la mayoría de las personas no gustan de hacer sacrificios para ayudar a los enfermos, y era evidente que muchos de los perros más gordos de la ciudad tenían prohibido jugar conmigo. Recuerdo muy precisamente a una señora que tironeaba de un beagle prodigioso mientras me gritaba “asesino”, “enfermo”, “quita tus garras de mi Fluffy”. Recuerdo que me largué a llorar. Recuerdo a la marea de niños señalando y riendo. Recuerdo que me oriné. No sé por qué le cuento esto, Emma, tan vulgar, pero tal vez en estos hechos hay algo que explica mi actitud hacia usted; algo que explica por qué elegí esta vida errante, esta vida sin domicilio ni hogar. También hay algo en esta historia que le puede ayudar a tomar su decisión.
Ocurrió que una noche, mientras caminaba hacia el río para arrojar una bolsa de residuos de la clínica, un policía se cruzó en mi paso. Emma, usted debe ya saberlo; yo ya lo sabía desde niño. No importa si un uniformado nos parece simpático o pesado, amable o cruel: todos actúan igual. Por eso, cuando lo vi venir, corrí a ocultarme en la aceitería de papá. Dejé la puerta entreabierta para ver cuando se iba. Miré alrededor y me encontré solo con mi bolsa tibia. La única luz en aquel lugar surgía del fuego donde papá dejaba cociendo los calderos toda la noche, para tener el aceite terminado al otro día. Sentí el blandengue. Sentí la calidez de lo recién extraído. Me gustaba apretar las bolsas. A veces me quedaba un rato junto al río y las frotaba contra mi cuerpo: me imaginaba las manos de mamá mientras hacía la extracción, o las piernas abiertas de una paciente, acostada sobre la mesa de trabajo.
No sé por qué le confieso esto, Emma. No sé si acabaré por romper esta carta antes de enviársela. No tuve el valor de ir hasta el río esa noche. Ya era tarde y el policía podía estar al acecho. Además, noté que la bolsa empezaba a chorrear su melaza. Debía deshacerme de ella de inmediato. Me acerqué a uno de los calderos. Me invadió la duda junto con el vapor espeso. ¿Me atrevo? Una nube fortuita pareció acosar a la luna y la aceitería se hizo más negra. Pensé que mamá ya tendría la cena lista. Pensé que estarían esperándome, preocupados. Pensé ¿qué diferencia puede haber?, es apenas un manojito entre decenas de perros. Sí, Emma, imagino ahora su cara, su cara de horror: así de niño como era, no hay justificación. Arrojé mi carga allí y volví a casa.
Al día siguiente papá llegó frotándose las manos y anunciando que había obtenido el mejor aceite que jamás había visto. Dijo que los médicos, a los que apenas les había dado una muestra, estaban encantados, que habían aumentado los pedidos y hasta empezarían a hacerle publicidad en el diario local. Rápidamente, después de la alegría, ensombreció. No tengo idea de cómo pasó esto. A los perros les hice lo de siempre, dijo. Con los ojos clavados en el piso, confesé. Para mi sorpresa, en vez de castigarme, papá y mamá me abrazaron y me prometieron regalos. Habían comprendido, gracias a mí, la utilidad de fusionar sus negocios. La clínica se mudó de al lado de la iglesia a la aceitería y yo me quedé sin trabajo. Ya no tenía que conseguir perros ni que desechar los restos: todo se reciclaba.
Como mamá y papá no querían que cayera en la holgazanería, le ofrecieron mis servicios al predicador. Empecé a limpiar la sacristía; luego, a asistir en la misa, a acompañarlo en sus visitas privadas y muy pronto me volví una especie de secretario y aprendiz. Mi mamá me llenaba de besos a cada instante diciendo que de grande me volvería un ministro de la Iglesia, sabio y admirado por todo el pueblo.
Durante unos meses las cosas marcharon de maravilla. Nos mudamos a una casa más grande, compramos un piano y ya no comimos papas todo el tiempo. Mamá se hizo hacer hermosos vestidos y papá tuvo una colección de sombreros. De mí ya no se burlaban los niños: los adultos empezaron a reprender severamente esas bromas, no querían enemistarse con una familia próspera y bendecida.
¡Maldita sea, Emma! De un momento a otro, todo cambió. Los pedidos de canoil se incrementaron tanto que mamá ya no fue capaz de producir la materia prima por métodos normales. Papá empezó a gritar cada noche. Exigía resultados, celeridad, respuestas. Empezaron los experimentos y las incursiones nocturnas. Mamá informaba que no importaba demasiado la edad sino la calidad del tejido: debía ser gente bien alimentada, con acceso al jabón. Papá hacía cuentas, explicaba los kilos que hacían falta para cubrir la demanda del mes.
Pero eso de ir a buscar a gente perfumada eventualmente atrajo la atención de la prensa y la policía. Terminó por decretarse que el aceite de perro era una droga ilegal y se impuso el toque de queda. Las cosas decayeron aún más en nuestro hogar. Las peleas aumentaron. Papá se las ingenió para hacer algunas tandas nuevas, pero lo detuvieron con muestras y fue preso. Hubo que vender el piano para pagar la fianza, pero el juicio no prosperó por falta de pruebas. A pedido de mamá, yo me había encargado de trasladar la aceitería al sótano de la iglesia.
Allí fue donde los encontraron muertos, un domingo al mediodía. La policía determinó que se mataron mutuamente, en un intento de hacer una última tanda de canoil. Esa noche, el clérigo me recibió huérfano en la sacristía y dijo: “tu mamá tenía el diablo adentro, but we can still save you”. No aguanté ni dos meses de salvación. Apenas tuve oportunidad, me fui del pueblo para no volver.
Emma, entienda, yo no sería un buen padre. Le entrego esta confesión en señal de buena voluntad. Un poco me entrego a usted. Si, finalmente, decide tener al niño, le enviaré las dos terceras partes de lo que gane hasta que muera. Le pediré fotos, alguna noticia de él y nada más. Si decide darlo en adopción, le daré la mitad de lo que gane por el lapso de tres años, y solo le pediré foto del niño recién nacido (no crea esas tonterías de que las fotos roban el alma, Emma: consiga un fotógrafo y sáquele, le enviaré dinero para eso también). Si decide directamente no tenerlo, le enviaré la mitad de lo que gane de aquí a un año, pero se lo adelantaré todo en un único pago, de inmediato, a modo de compensación por haberla puesto en este aprieto. Escriba por favor a la dirección que ve en el sobre. Es la residencia provisoria que tomaré en Cádiz hasta obtener respuesta. Debo decir que, a pesar de la indignación inicial, es más bien agradable tratar con una mujer como usted, ante todo razonable y práctica.
La saluda atentamente,
Robert B. Bings
PD: Si se decide por la adopción, por favor, no vaya a dejarlo en alguna iglesia.
(Te puede interesar: “Piel”, un cuento de Andrew Porter)