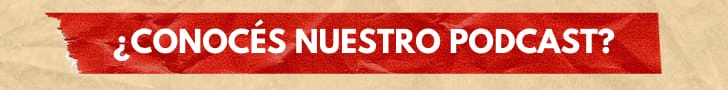“¡Sépanlo todos! Cada hombre mata lo que ama:
unos, con mirada cruel; otros, con palabras amorosas;
el cobarde, con un beso, y el valiente, con la espada.”
Oscar Wilde
Como dos polos en absoluta simetría se estrechan hasta que dar bizcos. Se ahuyentan y se arriman, y mientras más se acorta la distancia, más se dilata la órbita negra que enseña feroz su mandíbula. Son satélites del cuerpo, espejos del alma, espías de la muerte. Guardan en ellos secretos que gritan sin hablar: desgarran, hieren, asesinan. Sonríen. Estalla el Big Bang y como agujeros negros en plena formación se atraen y repelen confusos: los ojos, planetas flotantes. “Son tan hermosos, tan profundos y tan limpios, que desearía uno bañarse en ellos”, los describía Víctor-Marie Hugo. ¿Es que acaso no son los ojos constelaciones que guían al andar? ¿Y es que no son ellos el principio y el fin de lo que somos? “Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza” dejaba escrito Jean-Jacques Rousseau, poniendo en escena una reflexión que con el correr del tiempo fue injustamente olvidada: los ojos, al ser eternos, contienen al infinito. Nacen como hijos del vacío y con ellos la vida; también en los mismos culmina la eternidad. A medida que el espeso contenido los va llenando, se va abriendo el entramado de rutas gobernadas por aquello que Confucio definía como “destino”.
Hay quienes dicen que los ojos no son más que sombras del sufrimiento, estrategas de la destrucción, magnates en el arte del desmembramiento. A éstos les presto mi adhesión. Es ineludible el deber que nos lleva, de manera cíclica, a realizar un exilio del cuerpo hacia la mirada ajena y encontrar en ella un nuevo hogar, un nuevo destino, un nuevo andar. Caminando por los recuerdos del otro, la mirada se oscurece, transmuta, se colorea o se pierde en sepia. ¿Se ha vivido acaso si no se ha corrido ese riesgo? El riesgo de caer en la ciénaga: perderse en otros ojos significa corroer la propia identidad. Las múltiples miradas se restan a una, y también la vida lo hace. Se estrangula uno en las redes de ese “otro” cada vez más lejano y más remoto al que tanto le tememos; ese otro que nos ha succionado a través de las cóncavas cuevas de su rostro, hasta asfixiarnos por completo.
Desde los antiguos griegos los ojos fueron relegados al plano de la alétheia, encargados de destapar el velo de la verdad. Las mentiras eran consideradas cómplices de las palabras, mientras la mirada se escondía por su vergonzoso fracaso: se trataba de “aquello que no está oculto”. Fue William Shakespeare uno de los primeros en seguir este camino: “las palabras están llenas de falsedad o de arte; la mirada es el lenguaje del corazón”, expresaba entre versos de poesía. También Paulo Coelho señalaba que “nadie logra mentir ni ocultar nada cuando mira directo a los ojos”. Hay en ello, me atrevo a decir, cierta equivocación. Bajo su astuto disfraz, la mirada sabe engañar. Seduce e hipnotiza hasta perderse en el tiempo y alejarse del espacio, concentrada y luego dispersa: amalgama de estratega y perseverante, siempre logra su cometido. Todopoderosa, se adueña del otro con un ataque relámpago: una vez que comienza el juego, nada asegura un ganador. Ávidos e intrépidos, los ojos desarman y vuelven a armar. Juzgan (si no gritan o golpean) sin siquiera pestañear. Firmes en sus decisiones, resultan imposibles de esquivar. Como dos grandes bombas abren la guerra y comienza la disputa por el territorio místico: quien baje primero la mirada, pierde. Al igual que en toda gran batalla, siempre alguien ha de sucumbir.
«Al palpar la cercanía de la muerte, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales», lo dejaba claro Miguel Delibes. Los ojos, espejos del alma, viajan hacia la profundidad del ser. No pueden más que ver los imponderables como meros deseos y las conquistas como fracasos, porque nada hay que pueda vencer a la muerte; todo lo escalado se desmorona languidecido por ella. Y en retrospectiva ven la niñez: en las lágrimas el amor y en los años la sabiduría. Las pupilas se roban el espacio de a poco y lo hacen suyo. Enseñan que la existencia no sólo es material; que se ha vivido, se ha esperado y se ha sufrido. Enseñan, también, que se ha amado. Como cargados de mar, brotan de ellos gotas de sal que se escurren hacia el océano y aportan algo más a aquello que otros verán luego: lejanos lugares y remotas épocas. Se recorren kilómetros en los ojos: se ve la experiencia y el misterio, la montaña y el abismo. ¿Qué puede hallarse perdido en el mundo que no pueda palparse en un suspiro del mirar?
El universo se comprime en la pupila: los colores se arremolinan en el aura que la acompaña y desde allí se vigila el mundo. Ellos: los únicos que todo lo han visto. Y nada existe que escape a su vista. En los ojos hay luz, y de ella la sabiduría. Tan equivocados los que en ellos veían verdad, cuando no son sino armas que arrastran hacia lo morboso del ser, destapan la macabra experiencia y exponen la humanidad en su retorcida plenitud. En los años, la vejez. Pronto el reflejo se hace opaco y no son más que angustia y amargura. Y así se va perdiendo la vida hasta que nada queda ya por asesinar: todo flota en la superficie, en las esferas de porcelana que se desearían atesorar de infinitas maneras, pero se pierden conforme avanza el tiempo. “En la fuente de tus ojos, un ahorcado estrangula la soga” escribía Paul Celan en alguna Alemania de postguerra, dejando claro que ahí donde comienza la historia, se le da fin. Como una rueda, se pasa de la mirada a la muerte, y de ella a la vida. Y la existencia deja de ser tal cuando el motor de su devoción deja de girar. A medida que se cierran los ojos del universo, la oscuridad penetra en las arterias, comprimiéndolas: se lanza el último suspiro. Ya sin imágenes, no existirá belleza. Mientras unos ojos se cierran, terminando una historia, otros comienzan a abrirse perezosamente.