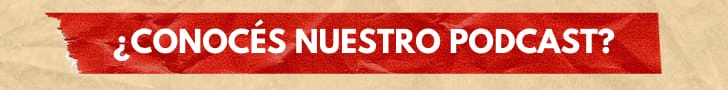A modo de introducción…
Sé que la historia alemana, como parte de historia del mundo y de la humanidad, es bien conocida por todos. Este no es un intento de reconstruir el pasado, de culpar a culpables e inculpados, ni de causar amarillismo, sentimentalismo o sensacionalismo con acontecimientos que todavía hoy viven en las heridas de un pueblo mutilado por la cara más bestial de la civilización. Porque así, hombres y mujeres sometidos al hambre y la miseria, encuentran sus excesos más salvajes cuando el contexto les abre una pequeña puerta que se lo permite. Y aunque la llamemos Historia con mayúscula, como si fuera algo solemne y antiguo, fue hace menos de 30 años que Alemania seguía divida en dos partes por el Muro de Berlín. Este muro alegórico, casi un mito simbólico de la Guerra Fría, representaba la división material del mundo en dos grandes combates ideológicos y económicos: el capitalismo y el comunismo. Por este mismo hecho, miles de familias fueron separadas de la noche a la mañana, impedidas de verse o tomar la decisión libre de vivir de uno u otro lado del muro, de este u otro lado de la ideología, para ser sometidos a la suerte que les tocaba. Hoy recordamos esta historia como si hubiera pasado hace mucho tiempo porque la historia y el pasado, aunque no sean lo mismo, tienden a confundirse (o fundirse) y se olvida que la historia es sólo un discurso más entre muchos otros; una de las muchas versiones (ésta consensuada y declarada “oficial” en un momento histórico determinado) de lo que ha sucedido en el pasado.
Esta crónica es sólo un intento de reconstruir mi experiencia personal y mi paso por la capital alemana. Espero que, como yo, puedan sacar de ella algo de lo vivido y comprendan que este es un discurso más, entre muchos otros, sobre una historia particular…
Una historia de amor
El barrio de Kreuzberg es el nuevo barrio bohemio de Berlín. Me doy cuenta por sus cantinas; porque si en otro lugar del mundo me sentí excéntrica, ahora me siento a destono, normal y estructurada; porque nadie me echa si quiera un vistazo, ni me pregunta de dónde vengo ni hacia dónde voy; porque siempre hay dos o tres que me quieren vender droga apenas bajo del tren; porque en cada esquina veo restaurantes mexicanos y cantinas de tequila y tabaco con carteles que dicen smoking free; y porque todos adentro de los bares siguen conversando seriamente de esto o de aquello, o leyendo a solas un libro en la barra desordenada mientras un viejo cantinero con chaleco de cuero y barba hasta el pecho sirve incontables vasos de cerveza tostada. Un beso perdido en la nieve me llama la atención. Es una pareja de mujeres: una alta y de pelo corto y rubio, con un aro en el medio de su nariz que le da algún aspecto rudo; otra un poco más baja, de pelo colorado y grandes rastas, ojos brillantes y nariz respingada. Cuando se separan, quedan suspendidas por un instante en la sensación del beso que acaba de ser, y así, aunque las vea a través de una ventana, desde dentro de un bar hacia afuera del mundo, puedo ver sus narices rojas por el frío de la nieve y sus miradas perdidamente enamoradas. Todavía creen en el amor.
Apenas y recuerdo que es San Valentín. A nadie parece importarle mucho. Hace días que no recuerdo en qué momento del mes estoy, ni cuándo es que debo regresar a mi tierra. Los trámites del aeropuerto son una parte más de mi vida en la que ya no paro a pensar. Vivo. Sólo vivo. Miro al viejo de la barra, me acerco a él, y le pido una cerveza negra. Siempre quise sentarme sola en una taberna perdida. En mi imaginación, sin embargo, siempre estoy escribiendo una novela que se convertirá en un best-seller y de la cual viviré el resto de mi vida. Pero hoy no quiero pensar en nada. Me viene a la cabeza el recuerdo de algo que me dijeron esta tarde, demasiado irónico, como una siniestra versión de San Valentín. Es la historia que cuenta que al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas nazis ya se sabían derrotadas, Adolf Hitler llamó a Eva Braun al búnker subterráneo donde luego serían encontrados por los soviéticos, y como en un gran cuento de amor, contrajeron (recalcando la ironía de esa palabra que, como para la unión civil, se usa para las enfermedades) matrimonio allí, bajo tierra. La unión duró 30 horas antes de que se suicidaran y sus restos fueran encontrados por los rusos. Después, nada más quedó de ellos. El Búnker todavía se encuentra debajo de la ciudad de Berlín y muchos caminan sobre él sin siquiera saberlo.
Es difícil pensar que en esta capital, la que dicen ser la más tolerante del mundo, haya tenido lugar uno de los episodios más inolvidables de la historia de la humanidad. Aunque todo parece tranquilo, algo subyace bajo la superficie y aún se puede leer en los rostros de los ciudadanos alemanes las marcas de su pasado. Remontándome un poco antes, a fines del siglo XIX, ya la muerte de Dios anunciada por Nietzsche estaba siendo una premonición de lo que acontecería años más tarde. Sumándole a eso los desastres de la primera guerra mundial, la derrota alemana y las presiones para que pagara los gastos de la guerra, los préstamos imposibles de devolver a los Estados Unidos tras la crisis del ’29 y la efervescencia del patriotismo en los países europeos, todo era un claro indicador del caldo de cultivo nacionalista y extremista que se gestaría en Alemania. Cuando la gente deja de tener comida en sus platos, sólo las ideas más extremas parecen ser esperanzadoras. Y así, Nietzsche tan tranquilo, nos relegaba la responsabilidad de definir a una nueva época. Se necesitaban (¿o es que aún se necesitan?) nuevos dioses para llenar el vacío secular, y la esvástica o “cruz rota”, como la llamaron los alemanes, fue el símbolo de esta necesidad (como luego lo serían las estrellas de pop y de rock en la institucionalización del arte). Así, culpando a nuevos dioses, resultaba más sencillo diluir la responsabilidad.
Puedo hablar de muchas historias de amor: de aquellos que quedaron separados por el Muro de Berlín y se prometieron amor eterno; de aquellos que lo intentaron y perecieron en el intento; de aquellos que lo lograron. Puedo hablar de lo que era el amor antes y de lo que es el amor hoy. Puedo hablar de San Valentín, de la imposibilidad de amar, de la posibilidad de ser amado, de lo que pudo haber sido, de lo que no fue, de lo que puede ser. Pero no soy realmente buena para hablar de amor. Prefiero ahogarme en este vaso de cerveza, escribiendo en mi cabeza esta crónica agria y resentida, pensando que quizás algún día será un best-seller o una dulce compañía. Me cuesta pensar en historias de amor a sabiendas de que mañana me espera un día muy duro.
Sachsenhausen
Me levanto temprano y tomo el tren a Oranienburg. Tardo menos de una hora en llegar. Sachsenhausen fue el primer campo de concentración construido tras el nombramiento de Heinrich Himmler (caudillo de la SS) como jefe de la policía alemana en julio de 1936. Arquitectónicamente, este era un “campo modelo” y representante del mundo del nacionalsocialismo, y adquirió mucha importancia por la cercanía que tenía con Berlín. Ese mismo año se celebraban los juegos olímpicos con sede en Berlín, acontecimiento que permitió desviar la atención del plan sistemático de exterminio hacia la espectacularización del deporte (papel similar al que cumpliría el mundial de fútbol del 78en Argentina). Así, entre 1936 y 1945, hubo más de 200.000 personas recluidas en Sachsenhausen, primero limitado a presos políticos, y luego ampliando el número de recluidos a aquellos que los nazis consideraran personas de inferioridad de cualquier tipo, aunque en principio por cuestión racial y religiosa, también por cuestión de orientación sexual y política. Miles murieron a causa de enfermedades, trabajos forzados, malos tratos y hambre, y fueron víctimas de los operativos de exterminio de la SS. Hoy, en los mismos campos donde todo eso sucedía, se encuentra un museo y un sitio conmemorativo que me propongo visitar.
Camino con un poco de culpa y no sé por qué. Aunque no creo en la libertad más que como un concepto engañoso, si existe algo parecido, ahora me llena de dolor. Me paseo por lo que se llama “la zona gris” y se me ponen los pelos de punta. El frío del pasado me llega hasta la nuca. Entiendo que frente a la desesperación de los prisioneros de Sachsenhausen crecieran las tendencias suicidas. Para matarse, corrían hasta los límites del campo donde se encontraba el cableado eléctrico lleno de alambres de púa, y se lanzaban hacia él deseosos de dejar atrás su penosa vida. No sabían cuándo saldrían de allí, dónde ni cómo se encontraba su familia, ni por cuánto tiempo se extendería la guerra. Lo único que les quedaba de la palabra “Libertad” era la decisión de acabar con su vida. Pero los nazis no querían que los prisioneros tuvieran control, ni siquiera, sobre esa parte del concepto que les permitía tomar las riendas de su propio destino. Por eso, instalaron un sistema de “espacio gris” delante de los cables eléctricos, hoy cubierto con piedras blancas y grises. El que decidiera quitarse la vida, debía cruzar por ese espacio, pero la diferencia era que, ahora, una bala los atravesaría directamente por el estómago. De esa manera tardarían muchas horas (a veces hasta días) en morir, y los demás reclusos podrían oír sus gritos desgarrados proyectándose como una agonía noctámbula por las celdas, rogándole al cielo que por favor les quitara el sufrimiento de una buena vez. Eran los gritos de la advertencia. Ya nadie se animaba a reclamar esa pequeña porción de Libertad que les quedaba.
Me alejo de la zona gris. Recorrer el campo me lleva todo el día. No merece la pena reconstruir las historias de torturas que ya conocemos. Es más importante repensar la historia para encontrar aquellas preguntas que nos acercan al centro de la cuestión. El camino que conduce a esas preguntas es personal y necesario. Después de largo pensar, reconcilio mis dos mitades separadas por siglos de teorías binarias, la racional y la animal, en una sola condición: la de humanidad. No quiero reprimir a ninguna. Me pregunto qué será de una sin la otra, cuál es el límite de la represión, cuál es el límite del hambre, cuál es límite del sufrimiento o de la tragedia. Me pregunto quién habrá sido el primero en transformar una idea en un modo de vida, y quién habrá sido el primero en morir por un ideal. Sin duda, hoy Sachsenhausen es un centro internacional de duelo y memoria, pero también es un museo de historia contemporánea para recordarle a la humanidad que en un momento no tan lejano del pasado, todo esto fue producto de una idea y de un contexto, de miles de voluntades civiles y militares que unidas lograron armar un sistema tan inmenso y monstruoso que permitió diluir hasta el punto más ínfimo las responsabilidades del accionar, tanto que hoy, muchos de los que ayudaron a llevar a cabo este (y el resto de todo el) plan sistemático de represión, persecución, encarcelamiento y exterminio, aún se sienten en pleno derecho de decir que “no sabían lo que estaba sucediendo” ante sus propias narices. Es el conocido caso del: “yo sólo manejaba la camioneta”, “yo sólo tiraba la palanca”, “yo sólo era un arquitecto que diseñaba sistemas de gas”.
¿Es que acaso esta historia suena conocida a los argentinos?